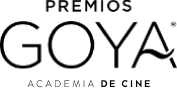Sufrir para hacer gozar

©Alberto Ortega
Andreu Buenafuente recuerda su experiencia presentando los Goya, con motivo de la 3o edición de los premios
Que te escojan para presentar los Premios Goya es lo mejor que te puede pasar. Y también lo peor. Las dos cosas a la vez. Mezcladas, no agitadas. La potencia del acto es de tales proporciones que, en determinados momentos, te planteas por qué demonios aceptaste, qué pasó por tu cabeza, por qué te alejaste de tu zona de confort para meterte dentro de un avispero gigante y televisado. “Pero si yo ya estaba bien como estaba”, piensas. Luego se te pasa. Luego vuelve la sensación. Y se te pasa otra vez. Un vaivén continuo. Estás contento y nervioso. Quisieras estar solamente contento, pero no puede ser porque entonces no sería un reto, no olerías el peligro como antesala del placer. Algo así debe ser el principio activo del mundo del espectáculo: sufrir para hacer gozar (si puedes gozar tú eso ya es para tirar cohetes).
Y tiras hacia delante. Así todo el rato, durante meses, hasta que empieza la gala y no hay vuelta atrás, cosa que a esas alturas se agradece. Entonces, en un acto de mera supervivencia como ser humano y por una serie de resortes que tiene tu cabeza (y que tú desconocías), todo parece encajar milagrosamente, algunos se ríen, otros les siguen, se forma un estado de ánimo colectivo, las cosas fluyen, se justifica toda esta montaña rusa y los Goya se ponen en pie y andan como andan los bebés: a trompicones y generando empatía. En realidad no sabes muy bien lo que estás haciendo. Ejecutas un guión revisado hasta la extenuación y si tienes suerte, cuando acabes, alguien dirá: “Oye, muy bien, ¿no?”. Y no sabes qué contestar porque eres juez y parte, protagonista y espectador, padre e hijo. Lo zanjas con un “gracias” porque en la vida hay que ser agradecido. Una vez en el hotel, piensas que no volverás a hacerlo, pero esa es otra mentira, un espejismo de tu propia mente. A los del gremio nos va la marcha y, tras una lógica resaca, te pones a leer las crónicas, la audiencia televisiva, y esperas una nueva llamada para meterte en harina. A veces se produce y otras no.
Estos son los recuerdos que me sobrevienen de las ediciones en las que me tocó presentar. Me lo encomendó Álex de la Iglesia, algo que siempre le agradeceré y mucho. Como pueden imaginar, yo solo era una pieza de un inmenso engranaje, de un equipo brillante y esforzado que iba sorteando todas las piedras del camino. Que iba construyendo su propio camino. Sin equipo eres un monigote. Recuerdo que a finales de año, le dije a Álex que lo dejaba, pero el director tiene un don y te acaba convenciendo. No me arrepiento en absoluto. Una vez te plantas en enero, empiezas a ver tierra desde esa nave aparentemente a la deriva que es una producción de los Goya. Y en tierra encuentras a la buena gente del cine, con sus glorias y sus miserias. Como todo el mundo. Yo siempre tuve claro que me contrataban para amenizar su fiesta. Eso descarta ser maleducado. Lo que pasa es que ahora he hecho una película, mi primera peli, que se llama El pregón con Berto Romero. He atravesado el espejo de celuloide. Y ¿saben una cosa?, el famoso ‘gusanillo del cine’, ese que se te mete en la sangre y no sabes cómo, yo diría que se me inoculó durante las grabaciones para los Goya. Me gustó lo de los rodajes, los guiones, las horas intempestivas, el frío en las calles, las tomas interminables. ¿Seré masoquista? Un poco sí, lo reconozco. También soy un debutante… ¡a mi edad! Así que aunque estas líneas desprendan un cierto aire lacónico, creo que tuve suerte el día que alguien pensó que un servidor podía presentar los Goya.